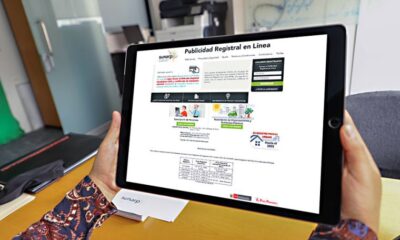Siempre he detestado celebrar mi cumpleaños. Desconozco en qué momento de mi vida me convencí de que cumplir un año más no era motivo de celebración alguna. Pero estoy seguro que ello ocurrió en la primaria. Por ello, desde que acabé el colegio, siempre traté de pasar esos días en cualquier lugar menos en Lima. Naturalmente, al ser de Trujillo, solía viajar para allá. Allá solo tenía a mi familia, no había amigos, pues ellos estaban en Lima, la ciudad que me vio crecer. A Trujillo lo dejé cuando era niño, así que no tenía mayores lazos con nadie más que con mi familia materna.
El 2019, cuando ya estaba terminando octubre, al percatarme que faltaban menos de dos meses para mi cumpleaños, ni bien recibí mi sueldo fui directo a la página de vuelos para destinos en el interior del país. Quería comprar uno para diciembre. Sentía que lo mejor sería pasar mi cumpleaños, esta vez, no en Trujillo, sino en alguna otra ciudad que mi presupuesto me lo permita. Los destinos que se acoplaban al importe que tenía y que al mismo tiempo aún no había visitado fueron dos: Iquitos y Pucallpa. En ese instante, recordé que hace tiempo dos amigos de las mencionadas ciudades me habían ofrecido hospedaje. Antes de escribirles, entré a mi laptop para revisar algunos lugares turísticos, entre otros espacios que podría visitar una vez que llegue. Les mandé después un mensaje a ambos y a los pocos minutos, recibí una llamada de Hans, mi amigo de Pucallpa. Me preguntó cuándo llegaba para que me habilitara un espacio para dormir. Le volví a preguntar si hablaba en serio y sin dejarme terminar mi interrogante agregó que esperaba con mucha expectativa mi llegada.
Llegué el 10 de diciembre alrededor de las ocho de la noche a Pucallpa. Tomé un «motocarro», como los lugareños suelen llamar a las mototaxis en la zona, con dirección al centro de trabajo de Hans. Lo esperé en la recepción de la institución del estado donde trabajaba. A los minutos, apareció, nos estrechamos la mano y nos subimos a otro motocarro para ir a su casa. Hans vivía con su madre, su hermano, su cuñada y sus sobrinos. Eran una familia numerosa y bastante unida. De lunes a viernes, mientras Hans se iba a trabajar, yo me quedaba con su madre a apoyarla en la cocina y conversábamos todo lo que podíamos. La señora, pese a ser adulta mayor, lideraba su hogar de una forma admirable. Nunca dejaba de aconsejar a sus hijos, a pesar que por aquel momento, los dos ya eran mayores de treinta años.
El día que llegué, luego de dejar mi mochila y maleta en casa de Hans, él decidió llevarme cerca del lago. Allí estaban dos de sus amigos esperándonos. Tenían agua y cervezas. Preferí tomar agua al principio y aunque no soy alguien que tome y disfrute la cerveza, terminé aceptándoles la bebida, pues quería estar inmerso en su forma de diversión alrededor de tanta naturaleza. La laguna Yarinacocha estaba a escasos metros de nosotros, por ello, no podía permitirme no disfrutarla como se debía. Me tomé tres botellas grandes de cerveza, compartimos anécdotas y después, Hans me llevó a la plaza principal de la ciudad. Allí ingresamos los dos solos a un bar y compartimos otro momento más, pues hacía más de dos años que no nos veíamos. Hans era un joven muy divertido y con mucho carisma, por ello, siempre me sorprendía verlo a veces triste y apagado.
Durante una de las mañanas en las que la madre de Hans y yo nos quedamos en casa, la señora me confió un secreto de mi amigo: tenía una denuncia policial. Pero ¿de qué trataba la denuncia? Era algo grave. Lo estaban acusando de un delito donde se le sindicaba de haber vulnerado derechos humanos. La señora se quebró. Le di un abrazo y le prometí que ese tema no saldría en ningún momento del comedor donde estábamos los dos. Hans nunca me había comentado nada y tampoco tenía por qué hacerlo. Entendía también que su madre no era la persona idónea que debió haberme transmitido dicha información, sino él mismo. Traté de hablar sobre el tema con Hans a través de anécdotas o ejemplos para que él mismo me contara lo que había sucedido. Siempre fue esquivo.
Las semanas transcurrieron y yo decidí irme unos días a Masisea, pueblo ubicado a tres horas de Pucallpa. Para llegar allí debía cruzar el río Ucayali. Lo hice emocionado y con mucha expectativa. A mí regreso, Hans y yo salimos a bailar. No hubo tiempo para darle la confianza nuevamente de que podía contarme sobre su delicado caso. Tomamos tanto con sus amigos que al día siguiente regresamos a casa sin algunas pertenencias. Por suerte, había dejado mi celular en su casa, así que no me robaron el móvil. A Hans sí le robaron. No recordábamos qué había pasado exactamente. Luego de dormir más de doce horas, despertamos. le pregunté si haríamos alguna denuncia, pero me dijo que lo dejemos ahí. Hans prefería no ir a la comisaría.